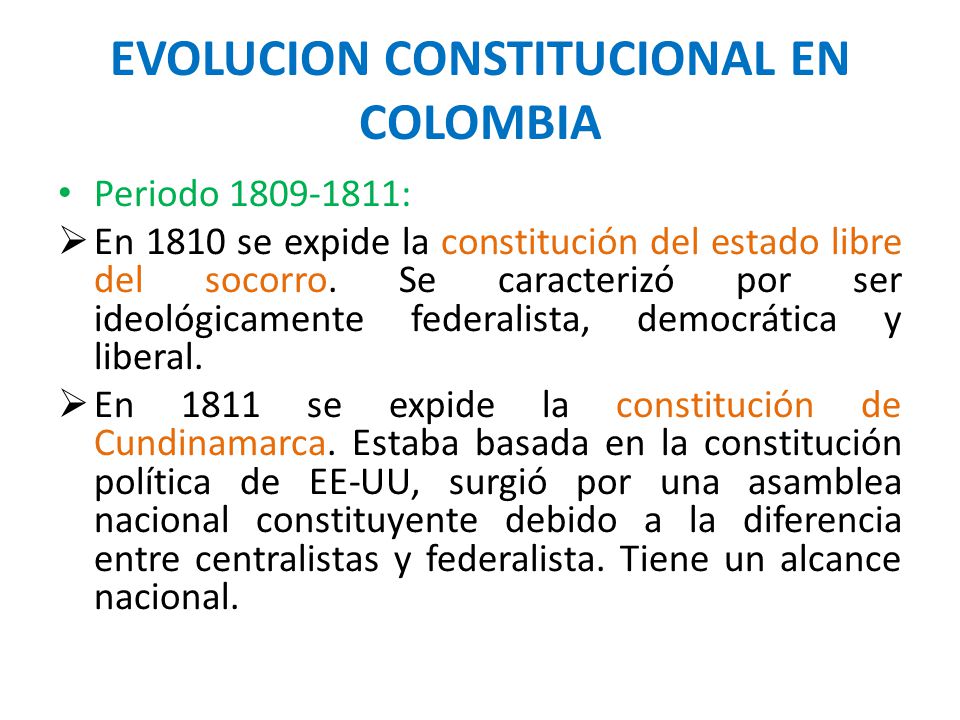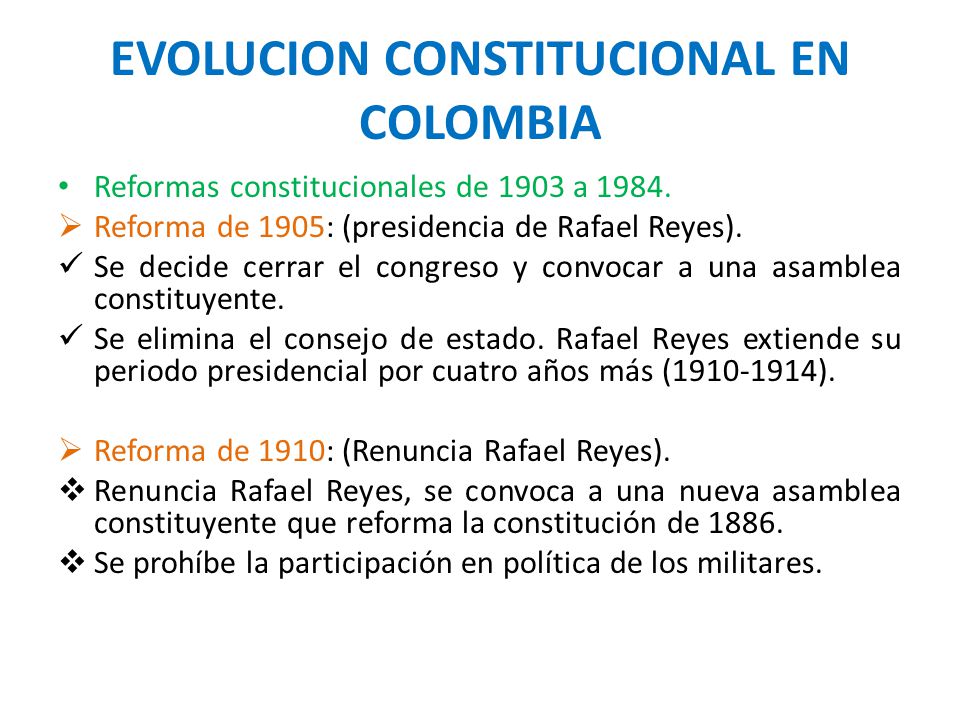El influjo militar chileno en Colombia comenzó en 1907 y se
prolongó hasta 1914, como consecuencia de sucesos como la guerra de los Mil
Días (1899-1902) y la separación de Panamá (1903), que demostraron la necesidad
de profesionalizar el Ejército y preparar a sus hombres para defender la
soberanía. Durante ese periodo hubo permanente contacto entre ambos países, que
se hizo efectivo a través de las consecutivas misiones militares chilenas
(siete en total) y el flujo constante de oficiales alumnos colombianos a
escuelas y regimientos chilenos.
Por ello, el proceso de reforma militar fue impulsado por el presidente Rafael Reyes (1904-1909), basado en la realidad de una nación cuya integridad territorial se veía constantemente amenazada por los países vecinos, aunado a la necesidad de afianzar la cohesión interna de la Nación para evitar separaciones, como ocurrió con Panamá, y, por supuesto, para consolidar un Estado en orden, con un ejército independiente, lejos de influencias políticas.
Fueron factores fundamentales el empeño y el pensamiento estratégico del general Rafael Uribe Uribe, quien, encontrándose en Ecuador como ministro plenipotenciario, tuvo la oportunidad de apreciar la modernización de su ejército. Esa experiencia y su posterior viaje a Chile, también como diplomático, le permitieron plantear al presidente Reyes la necesidad de una misión chilena.
En efecto, el Ejército chileno ha tenido un proceso de transformación doctrinal, estructuración cultural y avance tecnológico de sus sistemas, donde se pondera de manera especial la educación militar del oficial. Este aspecto le ha permitido ubicarse como uno de los de vanguardia en la región y ha llevado a que sus procesos de evolución institucional no obedezcan a contingencias, sino a profundos análisis y estudios que llevan consigo un desarrollo institucional sostenible.
Por tanto, acertadamente el Ejército de Colombia, con una excelente y oportuna dosis de liderazgo militar y de voluntad política, avanza hoy hacia un proceso de transformación serio y oportuno, para estar al día con los conceptos militares de orden regional y global de la mano de nuestros grandes referentes en la actualidad, los ejércitos de Estados Unidos y Chile.
Justamente, la intención del comandante de la Fuerza, señor mayor general Alberto José Mejía Ferrero, bajo el plan de transformación institucional en los tiempos: 1.0 “Victoria militar para alcanzar la paz”, 2.0 “Transición, proyectar el Ejército hacia nuevos escenarios” y 3.0 “El Ejército del futuro, con capacidad de enfrentar nuevos retos con una visión clara al año 2030”, es modernizar y adaptar el Ejército de hoy, caracterizado por un marcado prestigio e influencia mundial, y proyectarlo como la Fuerza Multimisión del futuro, sobre la base del conocimiento y la enseñanza de la ciencia militar, bajo la existencia de una doctrina moderna, interoperable, acorde con los estándares internacionales y una real cohesión de la Fuerza, que garantizará su eficacia. En suma, esta innovadora y diferencial construcción institucional reducirá la incertidumbre, es decir, deberá ser prospectiva y enfocada hacia escenarios futuros.
La frase del general estadounidense Sullivan, en su libro La esperanza no es un método (1998), se ajusta precisamente a esta gran realidad: “Hoy, el ejército necesita ser lo bastante flexible para tener éxito no solo en la guerra tradicional, sino en nuevas misiones, como mantener la paz, suministrar ayuda humanitaria y alivio en los desastres, y construir la democracia, tanto en casa como en el extranjero”.
Por ello, el proceso de reforma militar fue impulsado por el presidente Rafael Reyes (1904-1909), basado en la realidad de una nación cuya integridad territorial se veía constantemente amenazada por los países vecinos, aunado a la necesidad de afianzar la cohesión interna de la Nación para evitar separaciones, como ocurrió con Panamá, y, por supuesto, para consolidar un Estado en orden, con un ejército independiente, lejos de influencias políticas.
Fueron factores fundamentales el empeño y el pensamiento estratégico del general Rafael Uribe Uribe, quien, encontrándose en Ecuador como ministro plenipotenciario, tuvo la oportunidad de apreciar la modernización de su ejército. Esa experiencia y su posterior viaje a Chile, también como diplomático, le permitieron plantear al presidente Reyes la necesidad de una misión chilena.
En efecto, el Ejército chileno ha tenido un proceso de transformación doctrinal, estructuración cultural y avance tecnológico de sus sistemas, donde se pondera de manera especial la educación militar del oficial. Este aspecto le ha permitido ubicarse como uno de los de vanguardia en la región y ha llevado a que sus procesos de evolución institucional no obedezcan a contingencias, sino a profundos análisis y estudios que llevan consigo un desarrollo institucional sostenible.
Por tanto, acertadamente el Ejército de Colombia, con una excelente y oportuna dosis de liderazgo militar y de voluntad política, avanza hoy hacia un proceso de transformación serio y oportuno, para estar al día con los conceptos militares de orden regional y global de la mano de nuestros grandes referentes en la actualidad, los ejércitos de Estados Unidos y Chile.
Justamente, la intención del comandante de la Fuerza, señor mayor general Alberto José Mejía Ferrero, bajo el plan de transformación institucional en los tiempos: 1.0 “Victoria militar para alcanzar la paz”, 2.0 “Transición, proyectar el Ejército hacia nuevos escenarios” y 3.0 “El Ejército del futuro, con capacidad de enfrentar nuevos retos con una visión clara al año 2030”, es modernizar y adaptar el Ejército de hoy, caracterizado por un marcado prestigio e influencia mundial, y proyectarlo como la Fuerza Multimisión del futuro, sobre la base del conocimiento y la enseñanza de la ciencia militar, bajo la existencia de una doctrina moderna, interoperable, acorde con los estándares internacionales y una real cohesión de la Fuerza, que garantizará su eficacia. En suma, esta innovadora y diferencial construcción institucional reducirá la incertidumbre, es decir, deberá ser prospectiva y enfocada hacia escenarios futuros.
La frase del general estadounidense Sullivan, en su libro La esperanza no es un método (1998), se ajusta precisamente a esta gran realidad: “Hoy, el ejército necesita ser lo bastante flexible para tener éxito no solo en la guerra tradicional, sino en nuevas misiones, como mantener la paz, suministrar ayuda humanitaria y alivio en los desastres, y construir la democracia, tanto en casa como en el extranjero”.